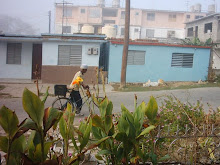Había una vez una víbora chica. Las víboras no son de los animales más tiernos del mundo, pero Petibora, la víbora, era realmente encantadora. Tenía el cuerpo tan delgado que parecía que cualquier hormiga podía quebrarla. Era roja brillante y unas manchas negras pequeñas le cubrían el lomo escamoso. Petibora era un animal alegre, andaba moviendo la cola de un lado a otro. A veces le daban ataques de risa tan fuertes y descontrolados que terminaba mordiéndose la lengua. Era coqueta: jamás salía de su cueva sin lavarse la cara ni ponerse el sombrero de paja y flores que su abuelo Etiboro, el víboro, le había regalado en un cumpleaños.
Todos los animales de la selva la respetaban: la pequeña Petíbora se había ganado el corazón de cada uno, incluso el de los temerosos ratones que pasaban muy deprisa a su lado y le hacían un mimo con la cola. A la víbora le encantaba salir de paseo en las tardes de sol, amaba el verano casi tanto como comer helado de chocolate. Si no lo amaba más, era por las tormentas eléctricas propias de la estación que la llenaban de miedo. Cada vez que escuchaba un trueno disparaba con urgencia hacia su cueva. Los rayos también le ponían la piel de gallina y enseguida se deslizaba en busca de su familia.
-¡Petibora, no seas tontuela! -le decía su madre Ermenegibora, la víbora- es una simple tormenta, no puede hacerte ningún daño.
Pero Petíbora no entraba en razón: cada vez que había tormenta, se quedaba hecha un ovillo en su cueva, hasta que se alejaban las nubes grises. Después, volvía a ponerse el sobrero, y junto a sus amigos ratones y ardillas partían en busca del tesoro del arcoíris que dejaba la lluvia.
Un día, su buen amigo Simón, el ratón, le pidió a Petíbora si podía acompañarlo al cumpleaños de su prima Pirata, la rata, que vivía a unos cuantos kilómetros de allí. El viaje era realmente largo, pero hacer feliz a Pirata valía la pena. Al otro día, muy de madrugada, aún con la luna en lo alto, Petíbora y Simón emprendieron aventura. Llevaban una mochila con algunas cosas ricas que Ermenegíbora les había preparado para el camino y un paquete enorme que envolvía la cartera que habían tejido, con mucho esfuerzo, para Pirata.
-¡ A la víbora, víbora del amor, por aquí yo pasare, a esta rata besaré esa rata cual será, la de adelante corre mucho, la de atrás se quedará! – cantaban los amigos a dúo. Y todos los animales de la selva coreaban la canción como buenos sopranos. De pronto, un estruendo retumbó entre los árboles y un rayo inmenso y brillante como las estrellas partió el cielo en dos.
-¡Una tormenta, una tormenta!- gritaba Petíbora desesperada. La pobre víbora quería correr y se enredaba con su propia cola. Simón, un poco más calmo, intentaba guiarla hacia algún refugio, pero ¡ni un solo pozo, ni una sola madriguera había en el camino!. Las hormigas, como un ejército, habían ocupado cada hueco en el piso y no dejaban espacio para nadie. En medio de la prisa y la desesperación, Simón encontró un escondite excelente: unas rocas bien firmes formaban cueva calentita.
Recién cuando estuvieron protegidos, Petíbora lloró desconsoladamente; sus lágrimas mojaban más que la lluvia que comenzaba a caer. Simón no podía calmarla ni contenerla de ningún modo, hasta que recordó un consejo que le había dado su abuelo: “ Simón, cada vez que estes triste o desesperado, cada vez que se apaguen las estrellas y no encuentres una sola luz, cada vez que necesites un fuerte abrazo y no haya nadie cerca para mimarte; cerrá muy fuerte los ojos y pensá en todos los momentos lindos que viviste: en los bigotes suaves de tu mamá, en las patitas ágiles de tus hermanos jugueteando y en las tarde paseando por los charcos”. Entonces, Simón le contó a Petíbora de esas sabias palabras.
Los dos juntitos cerraron los ojos: aparecieron montañas cargadas de caramelos y todos sus amigos sonrientes. Aparecieron también las abuelas víboras tejiendo chalecos para Petíbora en el invierno; la voz dulce de Ermenegíbora cantando canciones de cuna; recordaron los asados en carnaval donde todos usaban sombreros y collares de guirnaldas. Entonces la lluvia dejó de caer y los truenos se fueron lejos. Cuando abrieron los ojos, ya no quedaba un solo rastro de la tormenta. Petíbora rió a carcajadas y se mordió la lengua. Se abrazaron muy fuerte y salieron de la cueva dando saltos.
Dos horas después, Petíbora, la víbora, y Simón, el ratón, llegaron a destino. Pirata los esperaba con una hermosa mesa de te, llena de cosas ricas y tortas de colores. Los tres se divirtieron a lo loco toda la tarde. Cuando se hizo la hora de volver, se saludaron con abrazos y besos ruidosos. El camino de regreso era largo, pero no había nada a que temer. Moviendo la cola, Petíbora y Simón se alejaron por el sendero de las yungas.
Todos los animales de la selva la respetaban: la pequeña Petíbora se había ganado el corazón de cada uno, incluso el de los temerosos ratones que pasaban muy deprisa a su lado y le hacían un mimo con la cola. A la víbora le encantaba salir de paseo en las tardes de sol, amaba el verano casi tanto como comer helado de chocolate. Si no lo amaba más, era por las tormentas eléctricas propias de la estación que la llenaban de miedo. Cada vez que escuchaba un trueno disparaba con urgencia hacia su cueva. Los rayos también le ponían la piel de gallina y enseguida se deslizaba en busca de su familia.
-¡Petibora, no seas tontuela! -le decía su madre Ermenegibora, la víbora- es una simple tormenta, no puede hacerte ningún daño.
Pero Petíbora no entraba en razón: cada vez que había tormenta, se quedaba hecha un ovillo en su cueva, hasta que se alejaban las nubes grises. Después, volvía a ponerse el sobrero, y junto a sus amigos ratones y ardillas partían en busca del tesoro del arcoíris que dejaba la lluvia.
Un día, su buen amigo Simón, el ratón, le pidió a Petíbora si podía acompañarlo al cumpleaños de su prima Pirata, la rata, que vivía a unos cuantos kilómetros de allí. El viaje era realmente largo, pero hacer feliz a Pirata valía la pena. Al otro día, muy de madrugada, aún con la luna en lo alto, Petíbora y Simón emprendieron aventura. Llevaban una mochila con algunas cosas ricas que Ermenegíbora les había preparado para el camino y un paquete enorme que envolvía la cartera que habían tejido, con mucho esfuerzo, para Pirata.
-¡ A la víbora, víbora del amor, por aquí yo pasare, a esta rata besaré esa rata cual será, la de adelante corre mucho, la de atrás se quedará! – cantaban los amigos a dúo. Y todos los animales de la selva coreaban la canción como buenos sopranos. De pronto, un estruendo retumbó entre los árboles y un rayo inmenso y brillante como las estrellas partió el cielo en dos.
-¡Una tormenta, una tormenta!- gritaba Petíbora desesperada. La pobre víbora quería correr y se enredaba con su propia cola. Simón, un poco más calmo, intentaba guiarla hacia algún refugio, pero ¡ni un solo pozo, ni una sola madriguera había en el camino!. Las hormigas, como un ejército, habían ocupado cada hueco en el piso y no dejaban espacio para nadie. En medio de la prisa y la desesperación, Simón encontró un escondite excelente: unas rocas bien firmes formaban cueva calentita.
Recién cuando estuvieron protegidos, Petíbora lloró desconsoladamente; sus lágrimas mojaban más que la lluvia que comenzaba a caer. Simón no podía calmarla ni contenerla de ningún modo, hasta que recordó un consejo que le había dado su abuelo: “ Simón, cada vez que estes triste o desesperado, cada vez que se apaguen las estrellas y no encuentres una sola luz, cada vez que necesites un fuerte abrazo y no haya nadie cerca para mimarte; cerrá muy fuerte los ojos y pensá en todos los momentos lindos que viviste: en los bigotes suaves de tu mamá, en las patitas ágiles de tus hermanos jugueteando y en las tarde paseando por los charcos”. Entonces, Simón le contó a Petíbora de esas sabias palabras.
Los dos juntitos cerraron los ojos: aparecieron montañas cargadas de caramelos y todos sus amigos sonrientes. Aparecieron también las abuelas víboras tejiendo chalecos para Petíbora en el invierno; la voz dulce de Ermenegíbora cantando canciones de cuna; recordaron los asados en carnaval donde todos usaban sombreros y collares de guirnaldas. Entonces la lluvia dejó de caer y los truenos se fueron lejos. Cuando abrieron los ojos, ya no quedaba un solo rastro de la tormenta. Petíbora rió a carcajadas y se mordió la lengua. Se abrazaron muy fuerte y salieron de la cueva dando saltos.
Dos horas después, Petíbora, la víbora, y Simón, el ratón, llegaron a destino. Pirata los esperaba con una hermosa mesa de te, llena de cosas ricas y tortas de colores. Los tres se divirtieron a lo loco toda la tarde. Cuando se hizo la hora de volver, se saludaron con abrazos y besos ruidosos. El camino de regreso era largo, pero no había nada a que temer. Moviendo la cola, Petíbora y Simón se alejaron por el sendero de las yungas.